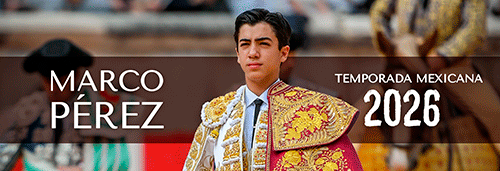Plazas artesanales: Las joyas del sureste (I)
Una gran tradición familiar que implica una organización distinta
En el sureste mexicano late la tauromaquia de una manera singular, enclavada en la más pura tradición de las comunidades de origen maya que, desde hace varios siglos y tras la conquista española, organizan festejos taurinos como parte fundamental de las fiestas patronales y con pleno sentido de sincretismo cultural.
Si bien se habla mucho de "La Petatera" de Villa de Álvarez, Colima, en los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, proliferan las plazas de toros construidas con tablas, troncos, mecates y guano, conocidos como "plazas artesanales", "de palitos" o "de palcos", y no tanto como plazas "palqueras", un término coloquial utilizado fuera de estas regiones.
De acuerdo con el punto de vista del matador retirado y ahora organizador de festejos en el sureste, el francés Michel Lagravere, las plazas de palitos más importantes en Campeche son las de Hecelchakán, Tenabo y Calkiní, en tanto que en Yucatán destacan las de Tizimín, Temax, Izamal, Hunucmá y Temozón, mientras que José María Morelos y Tepich Carrillo sobresalen en Quintana Roo.
En las localidades campechanas de Seyba Playa, Pomuch y Becal, cabe señalar, ya han comenzado a colocar plazas portátiles de acero, algunas de ellas fabricadas en España, que vinieron a sustituir a las plazas artesanales típicas de la región.
Una construcción artesanal
Estas artesanales plazas no son fijas, sino que se arman el fin de semana anterior a la celebración de las fiestas de cada localidad. Su tiempo de vida, como explica Juan Álvarez, corresponsal de este medio, es lo que dura la feria del municipio, comisaría o poblado, toda vez que el coso es desbaratado al caer el último toro de la tarde que cierra las festividades.
La construcción de las plazas corre a cargo de los llamados "palqueros", que son los representantes de cada familia involucrada en la organización de las ferias, que en varias localidades tienen lugar a mediados y finales de mayo.
"Cada palquero, que suelen ser alrededor de 80, es miembro y representante de una familia. Éstas son las encargadas de construir su propio palco, con maderas y varas. Los palcos tienen una medida más o menos estándar, que va de dos a tres metros por espacio. Los palqueros se asocian en su sindicato y tienen sus juntas para tomar decisiones sobre la feria”, explicó el matador Adrián Flores, que también se encarga de organizar festejos taurinos.
Los palcos son propiedad de cada familia y no se venden. De hecho, como comentó Michel Lagravere, no hay taquillas. Sin embargo, Juan Álvarez afirma que los no propietarios pueden ingresar pagando su entrada: "Cada palco es de una familia; no obstante, si entran personas adicionales, se les cobra. Al término de la corrida, las ganancias se dividen entre los habitantes del lugar".
Adrián Flores también comentó que la propiedad se tiene por una especie de herencia; si el palquero fallece, se respeta la decisión sobre quien va a ser el palco, ya sea de su viuda o de sus hijos. La sociedad no es del pueblo como tal, sino personas que se unieron y toman protesta para hacerse dueños de la plaza.
Las plazas se colocan en algún terreno baldío, explanada, campo de futbol o beisbol, y algunas tienen ruedo con diámetro superior a los 50 metros. A veces los presidentes municipales, además de otorgar los permisos, hacen convenios o se asocian con los palqueros para llevarse algún beneficio económico o popular, de acuerdo a lo explicado por el torero. Los palqueros pagan derechos y también tiene que ver la iglesia, sobre todo cuando las ferias se hacen en las fiestas del santo patrono de cada lugar.
Para la escritora Mónica Bay, colaboradora de este portal, la construcción de las plazas son símbolo de la unión social: "Es importante en este tema del armado de las plazas o los tablados, como se conocen por aquí, hablar del sentido de comunidad, porque cada familia construye un palco que se va uniendo al de la familia siguiente. Es una tradición heredada de los padres y los abuelos, y los tablados crecen en relación a lo que crece la localidad. Estamos hablando del sentido de comunidad y de pertenencia que se maneja a través de estas plazas artesanales".
Diversos tipos de festejos
Las plazas artesanales celebran diferentes tipos de festejos taurinos en el marco de la feria de cada localidad. Existen las corridas tradicionales, las charlotadas, los torneos de lazo y las corridas de postín, de acuerdo con lo explicado por Michel Lagravere.
En las corridas tradicionales, profundiza el diestro francés, participan las cuadrillas de toreros de la localidad y se lidian vacas, toros toreados y hasta cebúes. Estos toreros, de acuerdo con Adrián Flores, son conocidos como "choneros", y en este tipo de festejos a veces suelen lidiarse un gran número de ejemplares en algunas localidades y, aunque es muy difícil quedarse quieto, se la juegan de verdad.
"Los toreros de por acá, que son mis amigos, le salen a ese tipo de toros y la verdad yo les guardo un gran respeto, pues tienen una afición inquebrantable y, muchas veces, desde el anonimato, ponen en juego la vida", dijo el matador yucateco Ángel Lizama "El Papo".
Las charlotadas son espectáculos cómico-taurinos, encabezados por grupos de toreros locales. Éstos se visten de personajes diversos y salen a divertir al público. También, sin embargo, en algunos otros espectáculos hay participación de grupos de enanitos toreros y artistas cómicos, de radio y televisión, como lo explicó Adrián Flores.
Los torneos de lazo tratan precisamente de lazar al toro y suelen ser ejemplares "de casta"; aquí también son los toreros de la localidad los que colaboran para llevar a cabo la actividad, al igual que en algunas poblaciones salen como cuadrillas en las corridas de postín.
Con referencia a este concepto de "corridas de postín", hacen alusión a los festejos a la usanza española habitual; es decir, una corrida de toros en forma, en la que participan dos o tres matadores, y se realizan los tres tercios de la lidia con toros tanto de ganaderías locales, como lo son Sinkehuel, Quiriceo, La Ceiba o San Salvador, entre otras divisas de la región que no están inscritas en la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, pero que también lidian en el sureste con frecuencia, así como de vacadas del centro del país.
Cabe señalar que, enmarcando el sincretismo que une las traiciones hispánicas con las indígenas, en algunas plazas se coloca un árbol, conocido como ceiba. Así lo explica Mónica Bay:
"El sincretismo es un tema muy interesante, pues se mezclan las creencias y tradiciones cristianas -que trajeron los españoles- con las costumbres mayas, como por ejemplo la siembra de la ceiba en el centro del ruedo. Este árbol simboliza la conexión del mundo con el inframundo". (Continuará mañana).